EL ARTE, LA POLÍTICA Y EL MAL DE OJO
(Texto publicado en el Cátalogo de la IV Bienal de la Habana. Centro Wifredo Lam. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1991.)
Durante el proceso de mi maduración mental, esa que le dan a uno desde que abre los ojos, siempre estuvo presente la premisa de que las ideas que rigen la cultura debieran ser algo internacional, mientras que aquellas que rigen la política debieran ser nacionales. Durante ese proceso formativo, una aproximación no internacionalista hacia las artes era considerada como un síntoma de estrechez mental y de provincialismo. A su vez, un acercamiento no nacional hacia la política era considerado como servil para con los intereses hegemónicos del imperio de turno.
Todo esquema simplista tiene problemas en aparcar y acomodar a toda la realidad. Como una señal de rebelión en contra de esta camisa de fuerza, la disociación tradicional entre la cultura y la política llevó a que la política nacional terminara sirviendo a los intereses centrales mientras que la cultura internacional se acomodó con renuencia y en forma de coletazo trasnochado a las necesidades regionales. No sé si una inversión de los términos funcionaría mejor, aunque en la presente realidad latinoamericana podría valer la pena hacer la prueba. Es más factible que las especulaciones sobre el arte generen modelos políticos interesantes que viceversa. Un proceso cultural generado nacionalmente y asociado con una política orientada internacionalmente, pero sirviendo a intereses regionales parece una forma viable de minimizar tensiones en el mundo y de dar lugar a expresiones locales.
Sin embargo ambas construcciones están falladas por la base. Las posiciones separan al arte de la política como si fueran dos campos discretos e inconexos. La falla de esta separación artificial es explotada ampliamente para justificar estructuras gubernamentales las cuales, una vez instituidas, justifican a su vez la separación que las generó. Los ministerios de cultura y los ministerios del interior pueden florecer por doquier con sus tecnocracias desconexas. El equipo de tecnócratas culturales se percibe a sí mismo como esclarecido y satisfecho de estar protegido de los ataques de los filisteos. Los otros tecnócratas, a su vez, ven a los trabajadores de la cultura como imprácticos e improductivos.
Como consecuencia de esta fragmentación fraudulenta, el artista queda convencido de que la pureza de la creación artística quedará protegida y defendida para garantizar su hipotética libertad espiritual. Estos conceptos separatistas son particularmente dañinos porque en realidad oscurecen la percepción que el artista tiene de la realidad. La aceptación de la idea de pureza es, entre otras cosas, una forma de evasión de la tarea de enfrentar la ignorancia y la enajenación tecnócrata, una evasión que contamina el proceso artístico.
No importa cual esquema se adopte, siempre tendremos que enfrentar nuestro propio desorden mental y el de los otros, incluso dentro del orden aparente dado por la separación de los conceptos de cultura y política. Nuestra imagen política es borrosa. En términos de dependencia política nos vemos en una situación definida por cualquier mezcla arbitraria de ingredientes coloniales, neocoloniales y postcoloniales. Las diferencias y similitudes de los términos son lo suficientemente grandes y vagas como para que sean simultáneamente significativas y carentes de importancia. Lo mismo se aplica a la situación económica. Los términos que nos aplicamos y se nos aplican oscilan por subdesarrollo, en desarrollo, emergentes, dependientes y estadosclientes o satélites. En materia de cultura somos periféricos o marginales, pero nunca nosotros mismos. Y cuando se discute raza, nos convertimos (en su nueva acepción imperial) en Tercer Mundo, no blancos o «de color» por razones de geografía.
Peor aún que la borrosidad de nuestra autopercepción, es lo confuso de nuestros conceptos en relación con el arte. En los intersticios ideológicos más profundos, no importa cuanto declaramos discrepar con la idea, aceptamos la posibilidad del juicio absoluto. Por lo tanto celebramos el juicio contaminado por el gusto y por la manipulación de nuestra percepción, dos procesos seriamente influenciados por el mercado artístico central.
Pero, en realidad, la calidad artística no es objetiva sino contextual. La real calidad de una obra solamente puede ser percibido dentro de un conocimiento profundo del contexto al cual el objeto artístico fue destinado. Como la hegemonía fundamentalmente, opera dentro de contextos unificados, toda resistencia a la hegemonía se tiene que basar en el rescate del contexto propio, del contexto al que se destina la obra originalmente. Un arte de resistencia, por lo tanto, no es más que un texto ubicado en nuestro propio contexto, nutriéndolo y fortaleciéndole.
La hegemonía trata de presentar los valores artísticos como absolutos y eternos, como ahistóricos y apolíticos. Es dentro de esa presentación que una obra parece ser autocontenida y cerrada, y, por lo tanto, fácilmente comerciable. Pero la objetualidad de la obra de arte sólo la define de forma secundaria. En primer lugar, la obra funciona porque es el punto de cruce entre el espectador y el artista, entre las convenciones, las expectativas y las rupturas, entre aquello conocido y lo por conocer. Todos estos elementos forman parte de la formulación del problema artístico y cualquier parte que falte entorpece la posibilidad de lectura. El objeto solamente marca el punto de los cruces en el mapa cultural. Con partes ausentes e incomprendidas queda una lectura incompleta. El punto pierde significado. Representa una experiencia parcial que puede ser apropiada por otros contextos bajo una falsa apariencia de compresión. Queda bien como formalización de un punto en otro mapa, pero los cruces originales entre artista y espectador que le dieron razón de ser en el primer contexto, en el mapa original, ya no están.
El mercado capitalista nos ha enseñado que, si un objeto puede ser vendido como arte, es arte. Esta descripción cínica culturalmente, vela una realidad más profunda. Es la de que el propietario del contexto final de la obra determina su destino y función. La adquisición y propiedad del contexto es un hecho político y por lo tanto la política es parte intrínseca de la definición misma del arte. La separación del arte y la política en entes discretos es, por lo tanto, no solamente reaccionaria y amputatoria de la libertad del artista, sino también una falacia teórica.
El mercado hegemónico ha comenzado a aceptar este hecho y ha reaccionado ofreciendo el término «pluralismo» como concesión. Con la introducción del término, el mercado aparenta aceptar la diversidad de lecturas contextuales y respetar los contextos originales. Pero, de hecho, el pluralismo no es más que un instrumento para lograr una fusión perfecta y subordinada de esas lecturas dentro del panorama hegemónico.
Pluralismo, en una primera etapa, constituye una sala de espera en donde se puede analizar lo extranjero mientras se le digiere. Es una sala sorprendentemente democrática. El arte popular y el arte elitista aparecen mezclados sin ninguna discriminación, unificados en su extranjeridad. Es la sala que permite que el arte africano se traduzca en Picassos, que las molas panameñas se conviertan en Keith Harings, con el correspondiente aumento de precio al final de la traducción. El pluralismo es el sincretismo capitalista.
En una segunda etapa, el pluralismo ayuda a suavizar las espinas desagradables de la incomunicación y a convertir lo exótico, ese primer escalón de la incomprensión, en un lugar común artístico aceptable, que promoverá aún con más eficiencia la idea de los valores absolutos. Esta es una etapa de concesiones mutuas. Es donde la galería étnica le ofrece arte a su propia audiencia al mismo tiempo que funciona como mercado de la carne para el contexto hegemónico.
En una tercera etapa, el pluralismo retroalimenta los aportes iniciales, <enriquecidos» con el repertorio hegemónico, hacia la periferia. Una artista de Mozambique, quien había estudiado en Francia, absorbió el cubismo francés inspirado por el arte africano y lo importó en su país como una contribución a la modernidad local y a su progreso artístico.
La aparente apertura del mercado hegemónico lograda por el pluralismo, por lo tanto, no es un hecho totalmente positivo. A algunos de nosotros nos ofrece una entrada gratis. Especialmente en este momento en que se organizan festividades para conmemorar el quinto centenario del momento en que un aborigen, hoy olvidado, descubriera a Colón, en una playa latinoamericana. Es una entrada con la cual se beneficiarán muchas carreras individuales dentro de mi generación. La próxima generación, sin embargo, tendrá que esperar otros quinientos años para la suya.
Pero la entrada gratis en realidad no es tan gratuita. Al mismo tiempo que da un ingreso selectivo sirve para envolver el paquete de la despolitización. Es una despolitización por medio del cambio contextual del trabajo, de la corrupción del artista, o de la trivialización de la política misma.
Como ejemplo tenemos que mucho arte latinoamericano del momento se está haciendo sobre una base antiformalista, nutriéndose de las artesanías tradicionales. Lo que había comenzado como una tendencia contextualista y antihegemónica ha tenido si no un éxito comercial al menos un acceso al comercio. Con ello inmediatamente se ha convertido en un «formalismo de la periferia», fácilmente clasificable como tal y con el mismo futuro en vista que cualquier otro formalismo artístico. Las intenciones originales fueron efectivamente neutralizadas.
La política del contexto final, el contexto de la cultura internacional con sus valores absolutos, condena por su propia estructura, a nuestra obra a ser derivativa avant la lettre. Nuestro trabajo solamente puede ser aceptado y absorbido una vez que estos valores permiten su reconocimiento. Ese reconocimiento solamente puede suceder después que los artistas hegemónicos ayuden a crear las referencias apropiadas para entendernos. De ahí en adelante, nuestra obra será vista existiendo solamente como una consecuencia y no como un origen. Nuestra obra será derivativa por definición si es que se le permite existir en el contexto hegemónico, o cuando sea demasiado incómoda como precedente, será ignorada.
El juicio del contexto hegemónico no permitirá la interferencia del contexto original del trabajo, aquel que quizás generó la obra como respuesta inescapable a necesidades fundamentales de supervivencia. El contexto original permanecerá ininteligible por ignorancia y por soberbia. Nuestra obra será obligada a nacer de nuevo, como si fuera la primera vez y por concepción inmaculada, dentro del contexto final en el que se mueve el mercado.
La pregunta vaga de ¿qué se puede hacer?, generalmente, esconde otra pregunta mucho más precisa. Es, en realidad, la pregunta que indaga sobre qué es lo que hay que hacer para lograr el reconocimiento del poder hegemónico. Para ser justos, hay que reconocer que también es un cuestionamiento que se hace una buena parte, bien intencionada, de los tecnócratas hegemónicos para nuestro posible beneficio. La dificultad en encontrar una respuesta, posiblemente se debe a que la pregunta no es realmente importante. Si unificáramos el arte con la política dentro de una visión común, un proceso cognitivo total, un instrumento de construcción cultural, un proceso de reacción y de acción dentro del contexto original en el cual trabajamos, entonces nuestros esfuerzos se concentrarían en temas mucho más importantes e interesantes que la mercantilización del arte.
Si, por otro lado, insistimos en seguir enfocando el contexto hegemónico, quedaremos vulnerables a cosas increíblemente absurdas. Imaginemos, por ejemplo que los portadores de los valores hegemónicos quieran convencernos de que la estatua de una mujer empuñando una antorcha encendida y con una corona de espinas en la cabeza, representa la libertad. 0 que nos planteen que un tubo fluorescente encendido es una obra de arte importante y cara. 0 que la monarquía feudal, represiva y poseedora de pozos de petróleo, es un ejemplo paradigmático de sociedad libre. 0, aún más divertido, que un jarabe marrón y dulce con el improbable nombre de Coca-Cola es nada menos que la chispa de la vida.
Claro, que siempre podemos tratar de desquitarnos a nuestra manera. Está, por ejemplo, el cuento aquel de como una cinta roja nos puede proteger del mal de ojo. Pero el grave problema de ese cuento es que nadie que esté fuera de nuestro contexto está dispuesto a creernos. Para que nos crean necesitaríamos todo el poder económico, el caudal de trucos publicitarios, los medios de difusión y monopolios de información y, también, por las dudas, los recursos militares que los imperios hegemónicos tienen a su disposición para mantener su credibilidad y poder ser tan convincentes.

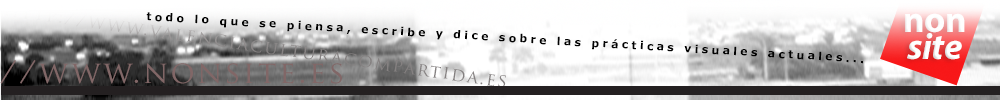
 Follow
Follow comments feed
comments feed