Estado del arte: la institución como poder de las “estéticas de lo pseudo”.
Inicialmente en Salonkritik
Estado del arte: la institución como poder de las “estéticas de lo pseudo”.
José Luis Brea
 Comienzo por agradecer a Brumaria su respuesta [1] a mi artículo (“la sonrisa helada”) [2] , escrita sin duda en una voluntad compartida de resquebrajar lo que ellos mismos llaman, con expresión que hago mía, “el mapa del silencio”. Leyendo su comentario se me hace evidente que algunos puntos de mi aportación primera requerían aclaración y mayor profundización en el análisis. En todo caso, lo que deseamos es que algunos de los otros agentes implicados en la escena artística actual se animen a dar respecto a todo esto sus puntos de vista, ya que por mucho que detallemos tanto Brumaria como yo mismo –y mi propósito es aquí intentarlo- sólo esa apertura de un debate más amplio conseguirá movilizar unas cuantas cosas –que sin duda necesitan, en nuestro panorama, cambios urgentes.
Comienzo por agradecer a Brumaria su respuesta [1] a mi artículo (“la sonrisa helada”) [2] , escrita sin duda en una voluntad compartida de resquebrajar lo que ellos mismos llaman, con expresión que hago mía, “el mapa del silencio”. Leyendo su comentario se me hace evidente que algunos puntos de mi aportación primera requerían aclaración y mayor profundización en el análisis. En todo caso, lo que deseamos es que algunos de los otros agentes implicados en la escena artística actual se animen a dar respecto a todo esto sus puntos de vista, ya que por mucho que detallemos tanto Brumaria como yo mismo –y mi propósito es aquí intentarlo- sólo esa apertura de un debate más amplio conseguirá movilizar unas cuantas cosas –que sin duda necesitan, en nuestro panorama, cambios urgentes.
En un esfuerzo de precisión –reconozco que mi artículo trataba probablemente demasiadas cuestiones a la vez en muy poco espacio, y acaso las mezclaba con una que parecía “personal”- me gustaría fijar algunas “ideas-fuerza” lo más claras posible en cuanto a cuatro temas que me parecen los nucleares. Añadiendo para terminar una rápida coda sobre la consecuencia que me parece se sigue fatalmente de la coincidencia de su constelación.
1. La cuestión de los concursos y el documento de buenas prácticas [3]
Quede en primer lugar claro mi respaldo de base a la existencia de concursos para la elección de directores de museos –y en general para responsables de las políticas culturales y artísticas- y por lo tanto también al documento de buenas prácticas (DBP, en adelante) que ha defendido la necesidad de su implantación. Entendiendo que esos directores son, como tantos otros de nosotros, servidores públicos –y que ejercen un modo de la gubernamentalidad contemporánea nada inocuo, por su influencia en la constitución de los imaginarios colectivos-, y me parece necesario que sean elegidos –como igualmente tantos de nosotros- mediante criterios transparentes de ecuanimidad y mérito. Y claro está que valoro el avance que al respecto supuso el DBP –y así en efecto voté su apoyo en la asociación a la que pertenecía cuando se valoró.
Lo que planteo ahora es que dicho documento (DBP) debe tomarse únicamente como un instrumento de mínimos, que ha de desarrollarse, y que en particular me parece falto de lo que podríamos llamar un desarrollo reglamentario. Para ese desarrollo hay algunas cuestiones que me parecen muy importantes. Entre las más elementales: que se apliquen criterios claros a la hora de determinar el ámbito de aplicación –y resolución en efecto de los conflictos que puedan plantearse con otros modelos ya existentes de elección de servidores públicos, por ejemplo para los responsables culturales en los centros españoles en el extranjero-, e igualmente criterios claros y explicitados a la hora de fijar la composición de las comisiones que los juzguen. Si éstas son las dos cuestiones más elementales -por ser fundamentalmente instrumentales, y por tanto trabajar sobre ellas me parece urgente y poco disputable-, querría fijarme con más precisión en otras dos más que me parecen aún mucho más fundamentales, pero sobre las que ciertamente puede haber criterios muy dispares. Expongo el mío en la conciencia de ese ser, en efecto, una mera contribución particular –y como tal controvertible- a un debate que convendría abrir con una multiplicidad de puntos de vista en juego.
Primera de esas dos cuestiones: que, en mi opinión, tales concursos –y el documento que los avala- no debieran nunca perseguir ni propiciar negación del carácter “político” del cargo, sino al contrario su reconocimiento de tal modo que lleguen a constituirse en la mejor mediación para optimizar su aplicación. Es de suponer que los partidos políticos elegidos por la ciudadanía para gobernar lo colectivo de los asuntos que nos son comunes, han hecho públicos en sus programas sus planteamientos también sobre políticas culturales –así es, de facto. Es entonces derecho de elección de la ciudadanía la expresión de su preferencia, voto mediante, por uno u otro programa que por tanto comprende manifiestas tomas de posición en cuanto a estas políticas, como a cualesquiera otras. Estas políticas así manifestadas dictan mandato legítimo entonces sobre el quehacer de cualquier responsable elegido o nombrado: los directores de los museos, como los de cualesquiera otras unidades de gobierno de lo público, han de someterse a este imperio legítimo de la voluntad colectiva, que en democracia se expresa justamente a través del acto de la elección.
El DBP no podría entonces esgrimirse nunca –y demasiado a menudo se está haciendo- para “proteger” a los “profesionales” de los “políticos”, sino al contrario para someter –pero de una manera clara y regulada, y no puramente caprichosa, arbitraria- a los “profesionales” a la servidumbre del planteamiento de políticas culturales contenido en el programa electoral votado por el ciudadano. No se trata de elegir al “mejor profesional” –como si tal cosa fuera “políticamente neutral”- sino de seleccionar con rigor a la persona más indicada para ejecutar una determinada “política” artística o cultural: aquella elegida por los ciudadanos. En mi opinión es necesario, por tanto, evitar que el documento se utilice como “escudo” de protección corporativa, y asegurar que al contrario sirva para garantizar el rigor con el que las políticas culturales, una vez declaradas y aprobadas con el concurso de la mayoría ciudadana a través de las urnas, son llevadas a ejecución.
Ni que decirse tiene que esta postura implica diferencias sustanciales con la forma de buscar la aplicación del documento que es dominante entre las asociaciones que lo han promovido y respaldado, y ahora están haciendo una utilización fundamentalmente “proteccionista” de él: ni me parece adecuado que se pretenda que no ha de haber “cambios” en los museos e instituciones del arte cuando hay cambio de partidos en el poder, ni me parece defendible que sólo quiera juzgarse de los profesionales su “currículum”: por encima de todo ha de elegirse su idoneidad para la ejecución de una cierta línea de trabajo, definida por encima por la política cultural manifiesta en el programa electoral.
Y segunda, y ésta es una condición que prácticamente se deduce de la anterior, que tales concursos han de ser públicos, en todo su alcance. Aquí nuevamente, y hasta ahora, viene primándose un argumento de confidencialidad –cuando no de coyright, lo que ya resulta delirante- que pone los intereses corporativos de los profesionales –es la mejor muestra de que el DBP está utilizándose en efecto como escudo para proteger los intereses de éstos- por delante del interés común, del de la ciudadanía. Contra esa opinión, la mía es que ésta tiene el derecho a conocer en toda su amplitud y con total transparencia los méritos –y especialmente los proyectos de actuación, para comprobar que respondan a los programas legitimados por la elección democrática- por los que los cargos públicos son elegidos, y cualesquiera concursos para su selección ha de primar ese derecho ciudadano, que es el del interés público. Además, el criterio de publicidad se aplica en todas las esferas de la administración y a todas las escalas –salvo en la elección de cargos de confianza, pero esto es aparentemente lo que no se quiere que sean los directores-gestores culturales, meros cargos de confianza de los “políticos”- y es la condición misma para asegurar que hay ecuanimidad, respeto al mérito y transparencia global en la resolución del concurso –que sin esa transparencia efectiva dada por la plena publicidad del proceso electivo es puro papel mojado.
Diría entonces que aquí nuevamente ha de aplicarse el desarrollo reglamentario, para garantizar el pleno carácter público del concurso, y que éste ha de alcanzar tanto a la persona y número de los candidatos que se presentan, como a sus currículos y el modo en que se defienden –en actos que deberían por lo demás ser públicos, indiscutiblemente-, como finalmente y sobre todo a los proyectos de actuación que proponen para el cargo concreto a que aspiran. De este modo el carácter público se extenderá en dos dimensiones correlativas y necesarias: por un lado la que se refiere a la transparencia y legitimidad del proceso electivo; y por el otro –y no menos importante, porque de ello podrá seguirse la efectiva generación de esfera pública que haría posible el debate, la crítica y la participación ciudadana efectiva- alrededor de los distintos programas y líneas de actuación propuestas, y que éstos efectivamente se den –sin restricciones de ningún orden, la invocación de un derecho privado es aquí espuria- a conocer. Sólo de este modo –bajo esta garantía de la publicidad plena- se garantiza que el “procedimiento concurso” avalado por el documento de buenas prácticas cumple efectivamente como un instrumento para garantizar la optimización y buena regulación del carácter político –en el mejor sentido del término, defendido en todo el punto anterior- del proceso de elección de los responsables de ejecutar las, en efecto, políticas culturales.
2. El “proyecto museístico” para el Reina (o la mera “reordenación de la colección”): el paupérrimo pathos del patetismo (si es que de eso se trata)
Tienen razón los redactores de Brumaria –también insiste en ello José Jiménez, Director General de Bellas Artes- en que no se puede juzgar un proyecto museográfico por las noticias que se agitan sobre él desde los periódicos (excepto cuando, como es sospechable, resulta que él se está intentando hacer precisamente desde allí, desde los periódicos). Eso, en todo caso, no nos resta legitimidad para poder reafirmar que las noticias que hasta ahora han ido llegando –y que son “filtradas” como sondas desde el propio museo, no lo olvidemos- son lamentablemente pobres. El proyecto de “reordenar” la colección del arte español alrededor de las “conexiones visuales” que concurren entre Goya y Vázquez Díaz o Gutiérrez Solana es historiográficamente inconsistente y conceptualmente patético (lo que quizás no fuera malo si es que es del patetismo de lo que se quiere hacer la idea fuerza de una cierta concepción –realmente oscura y miserable- de lo español, tal vez la que se está pretendiendo defender). Pero démosle la razón a mis contertulios en este debate: que de una vez el museo haga público el plan –o simplemente “presente” la reordenación de la colección, si todo va a quedarse en eso- con todas las consecuencias –hasta la lúgubre antecesora presentó un argumentario en su momento- para que el juicio crítico pueda elevarse sobre bases fundamentadas.
Lo único que al respecto cabe añadir por ahora son, me parece dos reflexiones: primera, que aquí se hace evidente cuánto de ventajoso habría sido que el programa se hubiera conocido ya desde su defensa en el concurso por el director –y éste hubiera estado a disposición de los medios y la sociedad civil. Siendo así además que en múltiples ocasiones Manuel Borja se ha llenado la boca proclamando la tesis de que el museo ha de ser por encima de todo un productor de esfera pública, me parece que empezar por hacer público el proyecto que para el Reina defendió en su candidatura sería una buena decisión (y de la respuesta del director de Bellas Artes se desprende que ni “el elegido” ni ya el propio ministerio –“sin más demora”, dice José Jiménez, explícitamente [4] – objetan nada al respecto). Hágase entones público, de una vez. En estas cosas el que predica –el que predica esfera pública y cognición- está obligado a hacerlo con el ejemplo.
Y segunda reflexión, ésta aún si se quiere más grave y de fondo. Que lo que parece pesar detrás de las noticias que van llegando a la prensa –o quizás habría que decir mejor, que la prensa va haciéndonos llegar a todos nosotros- es un modelo de museo para el Reina del que ya hemos tenido noticia recurrente una y otra vez –especialmente cuando gobiernan los socialistas-: un modelo que quiere hacerle apéndice –o extensión- del Prado (Rosa Olivares hace un seguimiento excelente de esta cuestión en su editorial en Exit Express del núnero 43) [5] . Esa concepción –la del “Gran Prado”, dice Olivares- es la concepción que el crítico de “el País” postula desde hace lustros y para la que utiliza la fuerza de presión de su periódico –sobre los despachos- sistemáticamente, más la influencia que ello le permite mantener tanto sobre el Prado como sobre el Reina, cuando menos de manera evidente con la antecesora en el cargo (y desde luego con el director del Prado actual). Como es obvio, lo preocupante no es aquí una cuestión personal –ni que nos preguntemos cómo es posible que con tanta facilidad El País pueda hacer rehén de sus pretensiones a la dirección del Reina, a cambio de la pobre garantía de una página asegurada de propaganda al mes, y la moderación de las primeras críticas demoledoras- sino si realmente existe un modelo distinto de museo –y colección- para el Reina, si Manolo Borja tiene y trae el suyo, o en su ausencia está viniéndose a aceptar la fórmula apendicular defendida por “el País” –y quien detrás de él maniobra.
3. Poder y/o capilaridad en la institución-Arte en España
Tercera cuestión. Una de las “insinuaciones” contenidas en mi artículo original con la que de manera más directa parece discrepar Brumaria es la tesis de que lo que se viene siguiendo de la “aplicación mermada” –voy a utilizar esta fórmula para nombrar lo que me he intentado describir como un “buen instrumento”, pero insuficientemente desarrollado- del DBP es la “entronización” de un grupo de influencia que se viene haciendo con un poder cada vez más consolidado y omnímodo. Desde el punto de vista de Brumaria, entiendo, lo que ha tenido lugar en nuestro país es, al contrario, una benéfica diseminación-descentralización del poder en una multiplicidad de agencias. No me importa al respecto conceder que puede que mi punto de vista fuera un poco exagerado –así cuando por ejemplo hablaba de “oligopolio” en la secuencia de elecciones sometidas a concurso- y que demostrar y sacar a la luz con todas las consecuencias la “trama” de intereses e influencias con las que se ha venido forjando una red de favorecimientos recíprocos resultaría ciertamente demasiado complejo.
Acepto entonces que mi insinuación de que todo esto del asociacionismo y su fruto hasta ahora único, el DBP, no ha servido sino como lobby para que acceda al poder un grupo de influencia podría ser un poco exagerada. Lo que en todo caso se me concederá reclamar es la necesidad de regular –de nuevo apelo a la urgencia de un desarrollo reglamentario- ciertas “incompatibilidades” para asegurar que no hay “recursividades” dudosas entre las distintas asociaciones (entre sí) y las distintas administraciones también –por ejemplo, resulta chocante que pueda haber personas directamente implicadas en cargos de la administración que ejerzan a la vez en las asociaciones, o que la mejor defensa y promoción del DBP se hiciera precisamente desde una asociación presidida por alguien relacionado personalmente con el que ha resultado principal beneficiario de su aplicación. Que ahora, a la larga, esta defensa se ejerza en reciprocidad, cuando la entidad dirigida por la original defensora se ve ahora amenazada de desaparición, resulta –todo ello- un poquito sospechoso.
Resumiendo y brevemente: “incompatibilidades”. Habría que desarrollar un reglamento de incompatibilidades para que ni nadie vinculado a cargos de administración pueda estar presente y ejercer su influencia en las asociaciones -cuya función es articular mecanismos para que la “sociedad civil” adquiera peso en su relación con la administración (y no al revés, que es lo que parece que esté ocurriendo a veces)- y también para que nadie que esté oficiando en una de tales asociaciones pueda al mismo tiempo ejercer influencia (directamente o por vínculos personales) en otra. Aquí –en lo público- debe primar lo que se decía de Porcia. Para ser la mujer del César no basta ser honrada: además hay que parecerlo. Y si es preciso desarrollar instrumentos que dejen fuera la posibilidad de la sospecha –de los grupos de influencia y el modo en que entraman la defensa clientelar de sus intereses creados- hágase. Y cuanto antes, o todo el trabajo que entre todos nos hemos tomado para consolidar modelos asociativos va a irse al traste arrastrado por la caída en el descrédito de los directos beneficiarios de las “buenas prácticas” –que demasiado rápido corren el riesgo de sospecharse la pura y mera pantalla con la que nuevas formas de “colegueo”, amiguismo y prácticas de inclusión y exclusión por capillismo están empezando a ejercerse, con cada vez mayor descaro, en la “institución-Arte” en nuestro país.
Y 4. Sobre la apropiación como vaciamiento de las formas de la resistencia crítica (3 casos o subprogramas de una misma política: las estéticas de lo pseudo)
En cuanto a la última de las cuestiones que quiero plantear, me gustaría expurgarla de todo personalismo. No es mi intención juzgar de persona –ni de personas- sino exclusivamente de un desplazamiento –principalmente institucional- que viene produciéndose en los últimos tiempos alrededor de una cuestión que me parece crucial –la del conocimiento en la era del capitalismo cognitivo, precisamente- para acaso señalar cómo el papel jugado de manera específica por un par de instituciones (primero el MACBA, ahora el MNCARS), y la política que para ellas impulsó quien sucesivamente las ha encabezado y encabeza, es una que está produciendo un último efecto enormemente negativo sobre la evolución del sistema del arte español: la expropiación de toda credibilidad a cualesquiera agencias rigurosamente productoras de conocimiento crítico (lo que terminaré llamando la “denigración de las voces”). El resultado último y más grave de ese proceso –en el que en efecto se fragua el apoderamiento institucional del referido grupo de influencia- es el del desmantelamiento sistemático y prematuro de un “campo intelectual del arte” apenas en formación (sobre esto he escrito en otro lugar [6] y no me extenderé por tanto aquí en mayores precisiones). No necesito añadir que, en mi opinión, ese desmantelamiento programado es lo peor que puede pasarle a nuestro precario y apenas incipiente (como algo consistente en términos de productividad) sistema del arte.
El modelo que veremos repetirse en los 3 casos que voy a considerar parte de abanderar el “valor de conocimiento” –frente al puramente exhibitorio, de espectáculo, ornamento, entretenimiento, gentrificación, etc- de las prácticas artísticas y las instituciones que administran su recepción social. Siendo un poco sintético, bien podríamos señalar que tal ha sido el principal “banderín de enganche” que en su dirección sucesiva de ambas instituciones ha enarbolado Borja-Villel.
Por supuesto que no tiene nada de malo en sí mismo partir de defender que el museo haya de operar como tal instancia generadora de conocimiento crítico –y que lo haga en alianza con la propia práctica-: lo peligroso es hacerlo falsificadamente, permitiendo que se corone cada vez más un proceso de absorción y sistemático desarme de las agencias que desde la exterioridad e independencia al museo tendrían una oportunidad de verdaderamente producirlo así (y venían empezando a hacerlo), sustrayéndoles su fuerza crítica autónoma –anulándolas en su ejercicio libre e independiente- para condensarla toda a favor del efecto epidérmico que procuran una vez absortas en el seno del puro interior institucional –donde esa fuerza crítica resulta a la postre travestida en mera fuerza de legitimación –espectacular, institucional, ornamental, etc: justamente lo contrario de todo lo que predican pretender.
El esquema es muy simple. Se pretende (casi diría “se finge”) que se “resiste” al carácter espectacular-integrado de la función del arte en el capitalismo avanzado, y la misión conforme que al respecto juega el museo institucional. Para ello, se invoca la tensión de resistencia que juega una instancia externa, orbitalizándola y proyectando su juego sobre el propio interior institucionalizado. El efecto que se dice buscar es socavar –subvertir, digamos- ese interior. Pero lo que realmente se pone en juego es todo lo contrario, en dos pasos: uno, cosmetizar con una apariencia de subversivo lo que es, y sigue siendo por supuesto, institucional, y, dos y más grave, por extensión desactivar y desacreditar la potencia crítica de la agencia que trabajando originalmente en la exterioridad de la independencia tenía su oportunidad –digamos su “capital simbólico” intocado- y territorio propio. Un territorio que en la operación le es secuestrado y expropiado, reduciendo a la nada su potencialidad tanto de crítica como de genuina productividad de conocimiento (cognitivo) autónomo.
Pongo como primer caso –o subprograma- el de la estética archivística. Es obvio que el “dispositivo archivo” viene sobrecargado del marchamo de criticidad por ser un supuesto “contenedor” de conocimiento –incluso dentro de su inveterado carácter casposillo, ese aire salmantino- y que por lo tanto tiende a aparecerse como herramienta capaz de alejar el carácter “espectacular” y puramente “fashionable” del escaparate museístico. Lo que sin embargo se oculta es que el archivo no es una herramienta activable críticamente sino por un trabajo de consulta e investigación –anarchivística, seguramente- que el sistema-museo no sólo no facilita, sino que desactiva. Un archivo metido en un museo –puesto en exposición- no es nada más que una herramienta falaz de legitimación del museo o la exposición o la Bienal (Sao Paulo como caso ejemplo) que lo acoge, y que merced a su ubicación allí se hace pasar por instrumento de generación cognitiva, pero que por debajo esconde una inversa operación de completa “desactivación” o neutralización del archivo (forzada por su obscena y desarmadora “puesta en escena”). Digamos que la institución-museo únicamente juega a favor de su estetización –de la “estetización” del archivo-, y que ésta tiene por tanto como efecto fundamental no el que pregona –la activación crítica del archivo- sino el contrario: su esterilización como efectiva herramienta de trabajo generador de conocimiento crítico.
Vayamos a un segundo caso: el de la soi dissant crítica institucional como implosión controlada del tan de moda “arte político”. Puesto bajo su pantalla no sólo el lugar independiente y separado de la crítica posible –la crítica hecha desde la incomplicidad funcional con el subsistema museo- se desvanece en la nada, sino que el propio aparato de estado adviene a autopresentarse como la única genuina herramienta de “antagonismo” eficiente al propio desarrollo del capitalismo. De ello adquiere en efecto –el museo- una gran fuerza de legitimación –una que rinde además al propio sistema político para el que trabaja- pero ésta es, de nuevo, por completo falaz. Lo que en su juego trampeado se esconde es que, al contrario, esa retórica de la enunciación discursiva antisistémica sirve precisamente a la proclamación de inocencia política de la institución para la que trabaja –y ésta a su vez para la política que la promueve, que es, en realidad, la del mundo del capitalismo en el que tal ejercicio factual de lo político se incrusta (en efecto, uno de avanzado capitalismo cultural, en que el museo oficia como garantía de fondo de la nueva “cultura wallpaper” [7] destinada preferentemente al consumo suntuario de la nueva clase dirigente multinacional-global).
Mediante esta estrategia, además, la institución pone en acto una doble “contrapinza” eficientísima para acallar cualquier posible juicio que sobre ella se pretenda levantar –ella se erige en su único autojuez, convirtiéndonos a todos los demás, en cambio, en “la parte”, en los presuntos implicados por cualquier cuestionamiento que pudiéramos plantear –como si nosotros, a este su lado, fuéramos los cómplices del capitalismo sistémico y ella su única fuerza de resistencia. ¿Esquema de esa contrapinza? Muy evidente: de un lado, una alianza profunda con el poder y los poderosos –aderezan la biografía mítica del director hagiografizada por sus periodistas subyugados incluso desayunos con Rockefeller- que no exime de la subvención sistemática e integradora a los grupos antisistema de toda índole y caterva, pero cuanto más radicales y extraparlamentarios mejor. Atenazado en contrapinza de espectro tan amplio, todo lo que flota entre los extremos de ese gran arco en el que el poder y su antagonismo más radical se dan la mano, compartiendo el canapé de cada tarde, queda desdibujado como espacio inexistente –como un no lugar. Claro que cualquiera que sepa que el de la crítica verdadera nunca es otro no tendría por qué de ello extrañarse –pero sí de que tanta gente que lo sabe dé por buena inversión y suplantación tan burda.
Y caso tres, el de la usurpación del lugar (de las instituciones) del saber, particularmente la universidad y la investigación. Aquí de nuevo se oficia en dos pasos, persiguiendo en el primero el sutil descrédito de las instituciones originariamente depositarias. Ejemplo, cuando se diseña un “programa de estudios independientes” cuya independencia no es (no vayan a creer) de la instancia y la institución-Arte –que es obviamente, por ser ello su objeto, la independencia que necesita el conocimiento de lo cultural para poder constituirse en crítico- sino, y aquí el trilero juega su cambiazo de cubilete, independencia frente a la universidad. De ese modo convierte en sospechoso al que, como ámbito que se persigue “sin condición”, ostenta la posibilidad funcional-estructural de mantener la distancia –la independencia- con respecto al espacio institucionalizado del espectáculo artístico cultural.
El siguiente paso se consagra a, de nuevo, absorber a su interior esa institución –la del saber- una vez ya depotenciada. Consumando el proceso, la “puesta en espectáculo” allí de una agencia pseudouniversitaria liquida cualquier originario potencial de producción de criticidad –lo que exige el establecimiento de programas, líneas de investigación, desarrollo de tesis y proyectos de i+d, supervisión ecuánime y no meramente amiguista del mérito docente, estructuras controladas de la calidad, etc, operaciones todas que en su escenario no se pueden garantizar-, para convertirla en cambio en generadora de meros productos de escaparate, que a la larga ni desembocan ni pueden desembocar ni en formación avanzada socialmente contrastable ni en producción investigadora rigurosa e igualmente contrastable por agencias también independientes. De ese modo se repite también aquí el proceso mediante el que una dinámica crítica es vaciada de toda su potencia originaria –en este caso, la capacidad de producir un conocimiento incondicionado (en el sentido derridiano)- a beneficio legitimante de la institución suplantadora, ataviada ahora de agencia cognitiva, quedando toda capacidad de producción de riguroso conocimiento en el camino desactivada, bajo la eficacia de un régimen falsificatorio y legitimador, generador de mera pseudocrítica y mero pseudoconocimiento.
Podría pensarse que ésta es una cuestión muy secundaria, o que sólo afecta a algo menor –los programas de “educación avanzada” del museo. Pero no es así, porque lo que con ello se pone en juego es la forma general misma –la coartada invisible- de autolegitimación social del programa –dentro de este modelo que hemos visto repetirse clonado en tres políticas estéticas- que hoy por hoy ejerce de hegemónico en nuestro país: la pretensión de acaparamiento por parte de la institución-museo de la autoridad absoluta en cuanto al saber crítico que se puede tener sobre el campo social en que sus actuaciones se desenvuelven, el de las mismas prácticas culturales y artísticas.
De la mano de esa usurpación puede pretenderse que, por ejemplo, a través de la pura reordenación de la forma de presentación de la colección (es decir, bajo la práctica trivial de la ordenación de un “montaje”), lo que se está haciendo es “generación de conocimiento” (así se proclama a bombo y platillo en las ruedas de prensa) apropiándose de las maneras de la “nueva historia” [8] , una que en vez de basarse en la lógica de la diacronía y el paralaje se fundaría en la diseminación –aquí prácticamente aleatoria- de micronarrativas (que permiten dar entrada hasta al más rancio gusto del coleccionismo pequeño-burgués hispánico, que nunca se había visto mejor amparado y representado en este museo). Pero el problema es que ni de una cosa ni de otra –no se es verdadero historiador, pero tampoco un crítico cultural formado en los usos rigurosos de la teoría crítica, que le permitiera hilar esos relatos con la fuerza de los conceptos, aunque viajeros bien enhebrados- se tiene riguroso conocimiento, se sabe, sino de terceras oídas, a la manera del saber que tiene el montador de exposiciones, el curador, el puro “gestor cultural”. Una especie de saber banalizado, y bienalizado, totalmente apegado a los movimientos de superficie de las nuevas industrias del espectáculo- cuya entronización pretenciosa y falaz como saber-poder máximo, omnímodo, y pretendidamente bien construido críticamente es, en el fondo, el mayor de los peligros –para el propio sistema del arte al que corona. El único que en esta estética pseudopolitica y pseudocognitiva se agazapa: un saber falso, falaz –que en realidad es tan sólo un mero y mediocre no-saber, ni siquiera una auténtica ignorancia a la manera rancieriana- que se pretende y constituye en autoridad por la fuerza propia del enorme poder que como hegemonía absoluta y absolutista ejerce, por la potencia de dominación que extrae del lugar institucional desde el que se administra.
Coda y final: la denigración de las voces y el mapa de silencio
Acabaría ahora señalando cómo con esa cortesana política de rey sol –que sateliza a su alrededor toda la vida del sistema arte español: se ponen y quitan comisarios, se envían a los amiguetes a Venecia o a Silos, se dan todos los premios, nacionales o no, se controlan todos los concursos, se escribe (sin escribirla) la historia del arte, se activa y recompensa a los periodistas afines, se coloca a la propia gentecilla en las juntas directivas de las asociaciones, etc- se contribuye fundamentalmente a degradar y desinstituir el campo intelectual que empezaba entre nosotros a estar en formación, y ello a causa de la misma expropiación –en su ejercicio omnímodo del poder centralizado- de toda la autoridad del saber autónomo. Tanto para las agencias que son absorbidas –y en el proceso desarmadas- como para aquellas que se quedan fuera –y entonces desautorizadas en su segregación- el total polifónico de las voces se ve anulado en silencio, a favor de la única voz que entonces se instituye con fuerza –que es de legitimación- falsificada y falsificadora. Justamente allí, en esa dinámica de apropiación de legitimidad que desemboca en una total denigración de las voces –insisto: tanto y por igual a las que absorbe como a las que deja fuera, a las que incluye como a las que excluye, y su pequeña política del día a día se consagra por entero a ello- se ponen las bases sobre las que, en mi opinión, se viene dibujando el actual mapa del silencio.
NOTAS
Republicado en
http://salonkritik.net/08-09/2009/04/jose_luis_brea_arana_el_mapa_d.php
2.- http://salonkritik.net/08-09/2009/03/la_sonrisa_helada_jose_luis_br.php
3.- http://www.iac.org.es/informe2_documento-cero_iac.pdf
4.- http://salonkritik.net/08-09/2009/05/comentario_a_la_sonrisa_helada.php
5.-
Republicado en
http://salonkritik.net/08-09/2009/05/que_quiere_el_prado_rosa_oliva.php
6.-
“100 metros cuadrados de arte español”, en 100 artistas españoles, EXIT, Madrid 2008.
Sobre este asunto recomendamos vivamente el artículo de Juan Freire “España y la cultura “Wallpaper*” subvencionada”, (republicado en
http://salonkritik.net/08-09/2009/04/espana_y_la_cultura_wallpaper.php
)
Sobre este tema puede verse mi post anterior, “las dos historias del arte”.
http://salonkritik.net/08-09/2008/09/las_dos_historias_del_arte_jos.php

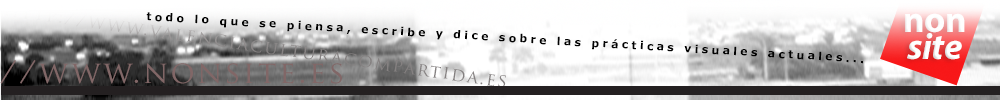
 Follow
Follow comments feed
comments feed