Localizaciones: la huella que huye
Localizaciones: la huella que huye
 Por Bárbaro Miyares
Por Bárbaro Miyares
“Un alfiler es suficiente para hacerse con la mudez de un mundo entonces por iluminar -dijo Petronila Rubalcaba, e hincó su fina punta en una de las paredes de la pequeña caja hasta atravesarla; luego cerró los ojos, como para no ver ni pensar en toda la luz (esa mucha luz) que la había penetrado y que en lo adelante haría de su negrura e interior una semioscuridad ‘patas arriba’ que para nada se había panteado” Óraprap, M. Como la luz misma. Ed. Cast.: Piedra Negra, Santiago de Cuba, 1996.
Incidir sobre algo (digamos una superficie) movido únicamente por la idea de que desde su interior es posible extraer también algo, ha de devenir -se encauzará- necesariamente en la vislumbre caótica de un sinsentido que, bien puede salvar la ilusoriedad del propósito, darlo a conocer o forzar que sea re-conocido; o bien, sumir tal persistencia, ese asomarse audaz, en el más absurdo despropósito e igual furibunda hostilidad. Sin embargo, lo cierto es que la segunda de las posibilidades es la más dada a ser consumación. El intento, por más que otra cosa plantee, supone una cierta preexistencia; supone, que antes de que la cosa lo fuera, en ella, habitaba la realidad a extraer. De hecho, se pone en juego una cierta abolición de la realidad cuestionada, en favor de un anterior estar; de la construcción de un vacío operativo que justifique la acción, solapando la expectativa tendida sobre un firme aparente. “Nuestra vida así transcurre colmando vacíos…,”Bergson, H. Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze, Alianza Editorial, 1987. plantea Bergson, entorno a la falsa problemática de la nada. Atiborramos, claro esta, el vacío que como creadores de utilidad concebimos, que armamos ante la ausencia y tras el sentimiento de falta de cosas: actuamos, sin más, para lo que pensamos. No debe haber, por tanto (y aquí, vago sin pudor sobre el pensamiento de quien he citado) motivación alguna para que el asombro nos colme: estamos concebidos para actuar, quizás tanto o más que pensar. Acción e inocencia, muy raras veces van de la mano. Ahora bien, al margen de cualquier digresión, esa figura aguda y mordaz del incidir, resultante de una unidad para la acción -última estocada para orientar el rumbo- es la única presteza válida, capaz, para despertar en el hombre dos genios que lo habitan (mas que dormidos, rendidos): uno bueno, que de tan bueno su ingenuidad roza lo imploratorio, y uno malo que de tan malo entre guiños y guiños, su progresión desgarra. La huella que huye Iincídere, caédere, he aquí, aunque impreciso el ángulo de caída, la orden que aguarda dos supuestos tendentes a sendas derivaciones peligrosas: la primera, la posibilidad de que poéticamente la acción solape la claridad de otro enunciado, a la larga sustitutorio (el medio no deduce claramente el fin); y la segunda, en tanto que puede herirse de muerte, nada más imaginarlo, la quietud escondida detrás de la cápsula-piel, la presunción lógica de que lo que detrás de ella habita, en el supuesto de que así fuera, lo es en principio sin serlo, y aún más si se quiere al margen del más audaz vuelo imaginativo. (Esa mucha luz) que escuetamente describe M. Óraprap, de la que Petronila no quiso ver ni imaginar su dimensión proyectada, más que luz, más que abundante claridad, es en sí misma -siendo por igual, el acto y la reacción propia del acto-, una situación violatoria, un penetrar rasgando la nada y el pasado. Tras la incisión, el fogonazo de luz que sobreviene hasta el interior de la caja suscita en ella una exagerada y profunda tensión que, por vez primera, la hace detenerse ante su propio acto y, además, contemplarlo cual una imagen anaglífica cuyo motivo no transcurre por ser único (pasivo), aunque por otro lado su progresión (permanencia) se torna más que intensa. Y puesto que la experiencia la obliga a captar la relación entre la legibilidad de la caja, la oscuridad interior y la impronta de la luz, la observación particularizada en un continuo veloz se muestra re-descubrimiento. A la voluntad de no ver ni imaginar que Petronila asume ante la impronta de tanta luz, se ha antepuesto el vértigo contradictorio de haberse visto contemplando la acción misma de ver, y a su vez, la severidad de que tras ese ver-saberse-viendo, lo único posible y de hecho acto de consumación inmediata es el reconocimiento. De ahí que esa voluntad de no ver ni imaginar, sea una voluntad de regreso compleja y paradójica en sí -el viaje hacia la oscuridad interior de la caja no puede ni debe ser continuado por ella en tanto ya ha sido viaje real, y corresponde entonces a la intuición y pensamiento su completamiento y continuidad, que es en fin a lo que teme.Voluntad de regreso, laberinto espejado o conciencia de alejar el horizonte, podría decirse de ese sentimiento contradictorio que nos lleva a retraernos de la consumación y de su impronta. Tiene el ser una obstinada fijación por lo periférico, una oscura disposición que le anima a estar en la gotera del entrar; que le impone el alejamiento continuo, haciéndolo trazar la ralla imaginaria que evidencia, por tanto, el hecho separado, el ver el horizonte allá, definitivamente distante e inaproximable. Y para no llegar a él, puesto que en ese caso se ha hecho una gran parte del recorrido violatorio, anteponemos una cámara -un espacio laberíntico- que evita la llegada, y así, la entrada definitiva. Entonces es posible imaginarla, vivirla y entenderla, pero solo como ficción: se está adentro sin estarlo, sin el trazo; puesto que el adentro trazado es el afuera.En este caso, Petronila ha violado y visto el acto de su violación, el descubrimiento de su propia sombraDe los Ángeles, Álvaro. Recuerdos, arañazos y otros actos vandálicos, Ed. Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), 1999. Por ende, ha roto el cerco virgen de la oscuridad (del jueguete-cámara de oscuridades que es la pequeña caja), añorando tal vez hacerse con esa claridad esencial, que se dice, late en perpetuidad en toda figura. Apoderarse quizá de la blancura que, más que sustraer a priori había depositado en bien y para el bien de un gesto que, sin lugar a dudas, y aún mucho antes, había sido predefinido como irrefutable, creíble y, además, cierto. Así, entre la acción violatoria y el acto seguido de reconocimiento, ha tomado cuerpo, aunque potenciado en anteriores violaciones un grito liberador. Detrás de toda búsqueda subyace un grito por ser, un ¡Sálvame o ayúdame Dios! que roza los dientes, aunque aun así ensordecedor. ¿Acaso esa luz transgresora que irrumpe en la caja de solo oscuridad o en un paquete de mediana negrura, esa realidad puesta patas arriba en su interior herido, no es un grito? ¿No es un hacía fuera lanzado hacia dentro, un bendecir la fisura -para siempre- como legitima y/o posible? Alfiler y mano juegan entonces a ser el mismo y preciso artilugio, al margen del advenimiento de una realidad dada como una evidencia supuesta: el todo ha comenzado siendo un diminuto agujero para atrapar claros y antípodas: un estenopo, por el cual, una vez, ha de filtrase un fragmento de lo re-conocido, y otra, el azar secuenciado de lo que nos envuelve. Tras los 0’5 mm. de huella dejados por el alfiler se desata una verdadera tormenta: un torbellino de velocidades continuadas. El alfiler, la caja, e incluso la mano, han devenido en un vehículo de aceleraciones que va tiranizando cada grado de oscuridad con una realidad por ser; con antípodas poéticas al parecer azarosas, que habiendo recorrido un minúsculo espacio se prefiguran como signos de un lenguaje en cierne que, aunque primario y aún deslizándose hacia la reducción, soporta, más que portar, la consistencia de poder convertirse en una razón, en una protesta de singularidad. La luz, tal vez en ese instante más rápida que lo razonable, por tanto, imprecisa, parece adueñarse del porvenir y acelerarlo como pasado. De rastros y evidencias: una porción del trazo. La huella que huye IIMas que una mancha de aceite, de oliva o de colza, la huella parece ser un ruido; parece estar actuando como ruido y ritmo de una materialidad a la que no corresponde. Parece ser una repetición tan sólo por la similitud que guarda con la que le antecede y prosigue, en relación con el tiempo en que le ha correspondido potenciar su esencialidad: ser “ahora” solo cuando se le necesite, cuando se active el propulsor adecuado o haga el clic decisivo. Así más o menos transcurrieron los años medios de la década de los noventa: entre parecer y ser, más que como argumento, como duda -y aquí me apodero sin reparos del concepto de Raoul Veneigem para que el supuesto prospere-, respecto a la explosión del placer vivido, en relación con el proyecto de vida y de obra: perdiéndome en él, ¿me encuentro?, olvidando quien soy, ¿me realizo?, forcejeaba la incertidumbre. Pero claro, tal vez no podía hacerse más. De ahí que la mirada fuese hacia la longitud del camino, hacia la evidencia del cansancio que había de suponer el recorrido, como de igual manera la reflexión restringida a lo vivido atentaría contra ello, reduciéndolo anticipadamente a simples recuerdos. Aparentemente la obra no era más que un testimonio neutro, alejado de la mínima aura o pretensión de artisticidad, cuyos vínculos quedaban reducidos a unos pocos aspectos técnicos manejados en su momento, como era también de aparente la mirada hacia allende los mares el fragmento y su potencialidad documental. Sin embargo, desde esa lejanía y dirección de la mirada ¿podía realmente concebirse el todo, la totalidad de lo vivido? ¿Podía acaso concebirse el fragmento, la parte ínfima de la totalidad, siendo a la vez fragmento y negación de sí mismo? Vestigios palpables insinúan que no. Pensamiento y proyecto, parecen haber estado desligados de la experiencia vivida. Las abstracciones y nociones recurrentes a ella, fueron quizás justificaciones que de ninguna manera la corregían, y menos aún revertían su uso como un valor a reconocer en el futuro, en tanto que riqueza creativa tan distinguible como la riqueza creativa universal. Por ello, no es de extrañar que el usufructo del patrimonio hallado por las nuevas prácticas creadoras de lo visual no haya sido, del todo, una consecuencia sino una no-asunción, entre ciertos márgenes de precariedad, de ese parecer y ser marcado por un estado de incertidumbre, cuya relación con la técnica desdecía su conocimiento práctico en profundidad, sumido o asentado en la comprensión genérica de un modo específico de experiencia y su manipulación gracias, entre otras muchas cosas, a la industria audiovisual. Es curioso, que ruido y ritmo, en el supuesto de que sustituyeran la mancha primaria, actuaran como presencias atemporales, como sustitutos sin memoria, o en su lugar muy alejados de ella. El recurso, por tanto, parece haber sido la duda de la fragmentación; la proyección del dudar ante una incertidumbre abocadora de una universalidad parcializada y sin centro; ante la negligencia salvaje y corrosiva de la contemporaneidad, extendida como principio desde el desorden hasta la perdida de la memoria histórica, cuya desproporción se encaminaba hacia la implantación de la apariencia como orden (el mero acto de aparentar) y, por consiguiente, la sofisticación del entorno: todo iba bien, todo parecía ir bien. Ello deducía entonces una consideración parcial tomada sobre el todo, que alejaba toda posibilidad de recomposición del conjunto, históricamente dicho, cultural. Tal como cada punto de la curva se confunde con su tangente, el quehacer artístico se proyectaba confundido con su posibilidad: no refiriéndose a lo que era, sino a lo que no era en tanto que las formas de hacer, el seguir el movimiento de su naturaleza, se aventuro fuera de lo que constituía su campo para actuar tan sólo por lo que se pensaba.”El encuadre debe ser casi panorámico, pero que restrinja el trozo de la carretera, de manera que está se convierta en un personaje secundario como a de serlo el primero de los coches que la atraviesen”, debió decir “Alguien” al borde de la carretera, instantes antes de que se produjera la filmación de aquel fragmento de realidad y ruido que posteriormente sería desmaterializado: primero en un magneto, y luego, en la proximidad inminente de un ordenador. Pero puede también que nada parecido a tal supuesto haya tenido lugar, y sí, que aquella acción de ordenamiento de la imagen -tal como es, tal como se ve- habría de devenir en la desmaterialización del dato en sí registrado, en orden matriz y ordenamiento underground; en el principio de un proceso cuya unicidad consistiría en ser reflejo de un modo de percepción, integrando el rastro y el ruido mismo de la imagen en la secuencialidad de una nueva ordenación todavía próxima a una fisicalidad casi objetual. El proceso y el medio enfatizarían, por tanto, el fragmento -la huella de aceite abstraída de su entorno actúa tan solo como una porción de la totalidad a la que había pertenecido. La fugacidad del coche como figura veloz, deberíamos entonces entenderla como una figura pasiva a pesar de su constancia, circularidad e inversión momentánea. La imagen fugacidad del coche está compuesta por dos elementos ruidosos: uno, la huella residual de un automóvil en marcha; y dos, el sonido también residual del motor del automóvil en marcha. Es dicho ordenamiento, según apreció lo que en el efecto final dota a la imagen de pasividad. Fijémonos que el intento de producir una cierta intermitencia y arritmia emanada de la distinta ubicación de la misma figura en la secuencia, tiene un trasfondo cuyo significado es inevitablemente la pasividad; pasividad que permite, por tanto, que la densidad repetitiva del motivo aflore en el modo de percepción, al arrastrar consigo, más que la enumeración ubicativa del motivo, la masa constante de su unidad primordial. De rastro y evidencia es de lo que se trata -de una proción del trazo que, extendida a otra espacialidad, fundamentalmente visible, da forma a un significante cualitativo, a la condensación del interés por una comunicación directa que sustituya el supuesto dudoso por lo esencial: por el registro del acontecimiento, y técnicamente hablando del “tiempo expandido”; capturado definitivamente como dato sustentador de memoria, del ordenamiento de un tiempo casi pasado. -La relación aceite, ruido, más que una cuestión nacional, es una cuestión generacional -dijo “Alguien” en ese instante, aunque, a decir verdad, hacia muchisismo tiempo que a tal conclusión había llegado. Entonces dispuso la cámara en el lugar escogido. Era una Bolex del 56, todavía de piel negra y resguardos de acero niquelado que hacia juego con el portalentes de revolver, también niquelado; toda una joya para coleccionistas entendidos. Asomarse, sin más: la quietud del viajero. 1 “Gracias básicamente a ese desarrollo técnico -que actúa como una especie de segundo obturador, expandiendo el tiempo de la fotografía al ensanchar el tiempo de captura en un segundo tiempo de procesamiento, de postproducción- la fotografía se ha vuelto narrativa, toda vez que su tiempo de exposición se ha expandido más allá del instante abstracto de la captura” (BREA, J.L. “Transformaciones de la imagen-movimiento”. Ed. A. C. Acción Paralela Nº 5, 2000). Una vez activado el obturador la visión queda interrumpida, cede ante una oscuridad que igualmente ha de ceder ante una pregunta; oscuridad que, más que dar paso a esa necesaria sustitución, deviene en ella cual si poética se volviera la disolución. Pero, el tiempo interior, la sensación expandida, ¿ha tenido efecto? ¿ha sido capturada? Quién porta la cámara fotográfica es indudablemente susceptible de la perturbabilidad de esas preguntas. De quién fotografía, a la vez que la mirada se intensifica sobre el motivo elegido, la incertidumbre en cuanto a su desarrollo final como imagen -su captura y expectativa de conocimiento respecto al ámbito cultural de donde se extrae-, es puesta en duda, en tanto, entra en juego el conocimiento o no del plano exposición (entorno de estancia final o de transito) y su capacidad para alterar la selección: su necesidad interna y genérica. Todo transcurre en un segmento de tiempo muy breve y, a la vez, más que intenso. Sin embargo, ese transcurrir, ese fluir como distancia reflexiva, es únicamente operativo entre el ojo que ve a través de la mirilla y el dedo puesto, y dispuesto, a activar el obturador; distancia pequeña, dada la cercanía entre la mirilla y el dedo accionador, e inmensa, como dialéctica de una progresión en el ámbito de lo mental. Se esta entonces próximo a una proyección imaginativa, cuyo reclamo y despliegue debe culminar como la estructuración primaria de la obra. El clic ha dado paso a un recogimiento casi absoluto, tras el cual, el simulacro constructivo -digamos, la activación de un segundo obturador, un tiempo procesual postfotográfico- ha comenzado a tener nombre propio: dar cuenta de la experiencia, del crecimiento del acontecimiento tras su captura. 2 “Einstein, al especular sobre el espacio y el tiempo, recuerda a su manera que Dios ha muerto. En cuanto el mito deja de englobarlo, la dislocación del espacio y del tiempo arroja la conciencia en un malestar que hace las delicias del Romanticismo (atracción de los países lejanos, añoranza de un tiempo que huye…) (“Vaneigem, r. Tratado del saber vivir para uso de las nuevas generaciones, Ed. Anagrama, 1998.) El viajero siempre ha de llamar a una puerta: primero, para ser recibido; segundo, para dejar constancia clara de que proseguirá. La ilusión que lo nueve es la de que el futuro tornará su experiencia en pasado, en el dato como evidencia, que es lo que consta: el acontecimiento por narrar, la fuente referencial de la que una vez tras otra echará mano mientras ande. Así, en localizaciones, el dato evidente -legado por ser y para ser, traído en la mochila y luego constituido en dos maneras de ser lo mismo- me empuja (puesto que su raíz está en el viaje y no en el pretexto) a entenderlo emparentado genéricamente con el hacer fotográfico, en tanto no está determinado respecto a ello, y sí en relación con la idea y su posibilidad: en torno a una actividad fotográfica distante. El recuerdo de una sensación fotográfica es capaz de sugerir la sensación fotográfica en sí. Las imágenes cubren el secreto que finalmente deben confesar: que su relación, más que procesual, es de sentido -original y sucedáneo asedian constantemente los roles que por herencia les han sido asignados, sustituyéndolos por unidades evocativas, por representaciones algorítmicas, cuyo poder sui generis de sugestión es la grafía de lo que no son, de lo que todavía podrían ser. Sin embargo, en ello no hay suerte fotográfica, y sí, propósitos fotográficos, no sin el cierto margen de ortodoxia que corresponde; figuraciones discontinuas “comparadas”, cualidades sensibles que dejan ver, según el ámbito procesual técnicamente atravesado, las nuevas cualidades en que se han transformado: de ser en principio unos datos o momentos evidentes, a ser entonces momentos siguientes, pero de duraciones figurativamente matemáticas. Mochila en mano -tal es al menos mi conclusión, y como espero-, las cuestiones relativas al viaje procesual e intuitivo, a su distinción coyuntural, debe plantearse en cuanto a su temporalidad antes que a su espacialidad. Entonces, el viajero y su acompañante (al margen de las susceptibilidades que supone portar un artefacto tan calibrado como lo es una cámara fotográfica) y puesto que la proximidad entre ambos es más que coincidente, deben plantearse tan sólo el proseguir: la nueva puerta donde llamar, ese ¿Qué, seguimos? que indudablemente entusiasma, y que por suerte en mi tierra, más que para comprometer, se dice con la mano extendida.

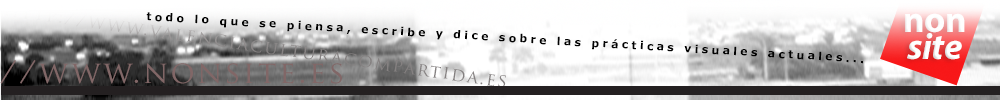

 Follow
Follow comments feed
comments feed